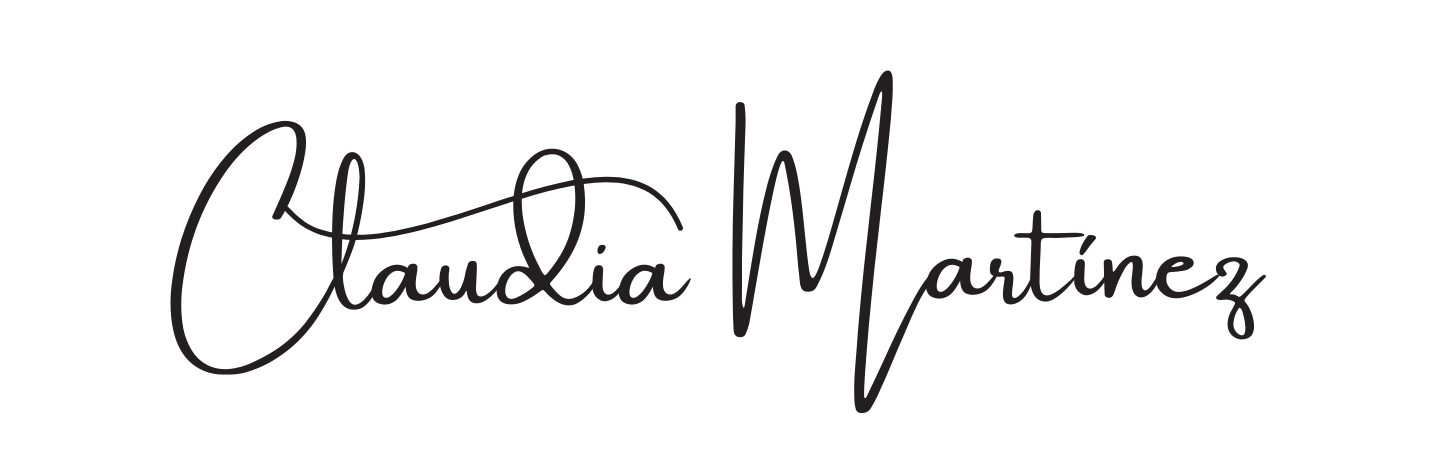La medicina basada en la evidencia no se limita a los grandes ensayos clínicos ni a las tecnologías más sofisticadas. En su núcleo, implica la construcción rigurosa de herramientas que mejoren la capacidad de los profesionales sanitarios para tomar decisiones fundamentadas. Validar un instrumento clínico —como un cuestionario— no es un simple trámite metodológico, sino un acto de responsabilidad profesional que puede transformar la práctica asistencial, especialmente en entornos como la atención primaria.
El Cuestionario de Salud Mental en Atención Primaria para Niños de 6 a 12 años, desarrollado y validado en México, constituye un excelente ejemplo de cómo la investigación aplicada puede dar lugar a herramientas operativas con impacto directo en la salud pública. Y, sorprendentemente, también ofrece lecciones valiosas para especialidades como la radiología, donde aún es frecuente trabajar con escalas no validadas o criterios diagnósticos de uso local no estandarizado.
¿Por qué validar un cuestionario? La diferencia entre intuición y ciencia
En contextos clínicos sobrecargados como la atención primaria, los profesionales requieren instrumentos que les permitan detectar precozmente patologías ocultas, tomar decisiones ágiles y canalizar adecuadamente los casos. Pero para que un cuestionario clínico cumpla esa función, debe cumplir una serie de condiciones psicométricas fundamentales:
- Validez de contenido: asegura que el cuestionario cubre los dominios relevantes del trastorno o condición.
- Validez de constructo: determina si el instrumento mide lo que realmente pretende medir.
- Consistencia interna: indica que las preguntas o ítems son coherentes entre sí (medido frecuentemente por el coeficiente alfa de Cronbach).
- Fiabilidad test-retest: evalúa la estabilidad del instrumento en el tiempo.
- Validez predictiva y discriminante: examina su capacidad para distinguir entre individuos sanos y enfermos, y para anticipar desenlaces clínicos.
El cuestionario validado en México cumplió con todos estos pasos. Fue diseñado conforme a los criterios del DSM-IV y CIE-10, evaluado por un comité de jueces expertos, pilotado en población real (niños atendidos en centros de salud y hospitales psiquiátricos) y analizado mediante técnicas estadísticas como el análisis factorial y la evaluación de fiabilidad interna.
El resultado fue una herramienta robusta, práctica y de fácil aplicación en consulta, capaz de detectar de forma fiable trastornos como ansiedad, depresión, TDAH, trastornos de eliminación, alimentación, espectro autista o síntomas psicóticos. Su implementación permite a los médicos generales actuar antes de que se desarrollen cuadros clínicos complejos o de que los síntomas interfieran gravemente en el desarrollo infantil.
Lecciones para la radiología: más allá de la imagen, hacia la medición estandarizada

¿Puede un cuestionario clínico enseñarnos algo a los radiólogos? La respuesta es afirmativa. Y no solo desde una perspectiva metodológica, sino también desde un enfoque estructural.
En radiología, muchas de nuestras decisiones dependen del uso de escalas, protocolos y sistemas de clasificación (BI-RADS, PI-RADS, LI-RADS, etc.). Pero la validación rigurosa de estos sistemas no siempre es homogénea. En algunos entornos, se introducen escalas o descripciones ad hoc sin pruebas de reproducibilidad interobservador ni análisis de sensibilidad y especificidad.
El modelo de validación del cuestionario mexicano puede inspirar una revisión crítica de nuestras propias herramientas diagnósticas:
- ¿Cuán válidas son nuestras escalas locales para clasificar lesiones sospechosas?
- ¿Qué grado de acuerdo interobservador presentan los informes estructurados utilizados en nuestro servicio?
- ¿Existe evidencia de que ciertos hallazgos radiológicos predicen adecuadamente el curso clínico de una patología?
Incorporar criterios de validación científica —los mismos que aplican a un instrumento clínico en atención primaria— puede mejorar la precisión diagnóstica en radiología, favorecer la comunicación con otros servicios y disminuir la variabilidad entre profesionales.
La colaboración clínico-radióloga en fases iniciales: un modelo integrador
Otro aprendizaje clave del proyecto mexicano es la importancia de la colaboración interdisciplinar en el desarrollo y validación de instrumentos clínicos. El cuestionario fue concebido con una clara orientación clínica, pero su validación involucró a estadísticos, psicólogos, médicos de atención primaria y psiquiatras infantiles. Solo mediante esta cooperación se logró un instrumento útil, sólido y aplicable en diferentes contextos.
En radiología, la colaboración con clínicos suele producirse de forma reactiva —cuando ya hay una imagen, una sospecha o una urgencia—, pero rara vez participamos activamente en la construcción de instrumentos clínicos o escalas diagnósticas desde su origen. Cambiar esta lógica puede tener grandes beneficios.
Propuestas concretas:
- Participar en el diseño de escalas clínicas que integren hallazgos por imagen desde el principio.
- Validar protocolos diagnósticos conjuntos que combinen datos clínicos, analíticos e imagenológicos.
- Contribuir en la formación de médicos no radiólogos para mejorar la interpretación básica de estudios de imagen en atención primaria o urgencias.
De este modo, el radiólogo no se limita a “ver e informar”, sino que se convierte en parte activa del ecosistema clínico, implicado desde las fases de detección y clasificación.